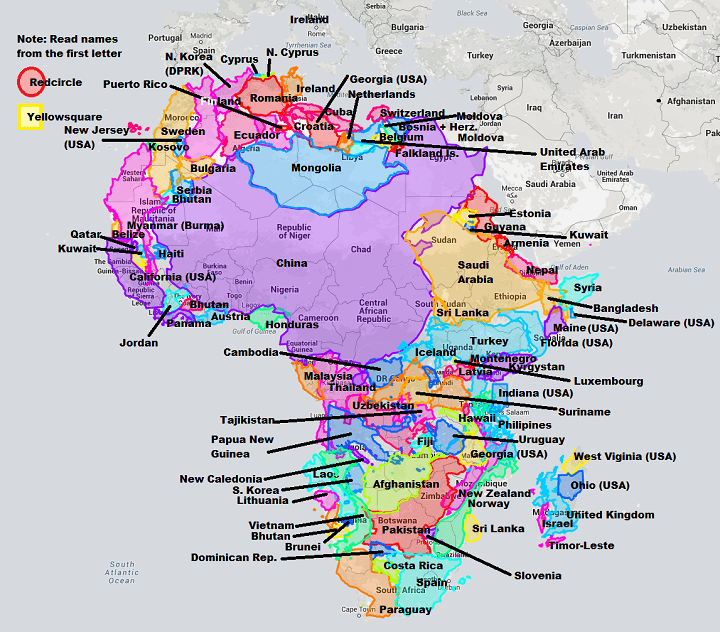Las evaporitas del diluvio

Evaporitas en Cardona, Cataluña.
Como capítulo final de esta serie de artículos sobre geología del
diluvio, en la presente entrada abordaremos el interesante caso de las
evaporitas, que también se resisten soberanamente a la interpretación
literal de la Biblia.
Evaporitas
Las Evaporitas son sedimentos que resultan de la evaporación de agua
salina, la mayoría de las cuales tienen un origen marino. Sin embargo,
los lagos pueden dar lugar a masas de boratos, minerales de carbonato
sódico y otros que forman también rocas sedimentarias de este tipo.
Quizá las formaciones más conocidas sean los depósitos de sal gruesa
(halita, NaCl) formados por la evaporación del agua de mar, que además
representan una característica común de las columnas geológicas en
muchas partes del mundo.
Los geólogos de la Tierra joven suelen interpretar casi todas las
unidades estratigráficas clásicas como depósitos producidos durante el
año y medio de la gran inundación, por lo que también deben dar cuenta
entonces de todas las formaciones salinas intercaladas en el marco de
los diversos eventos geológicos.

El
Paradox basin es una cuenca asimétrica, desarrollada a lo largo del
flanco suroeste del pico Uncompahgre en el sureste de Utah y el suroeste
de Colorado, EE.UU..
Algunas de las formaciones de sal más extensas de los EE.UU. se
encuentran en el Jurásico de la costa del Golfo (Worrall & Snelson,
1989), en el Silúrico de la región de Nueva York a Chicago (Alling &
Briggs, 1961; Smosna & Patchen, 1978) y en el Pérmico del Paradox Basin del
sureste de Utah y Colorado (Baars y Stevenson, 1982). En el Paradox
Basin, que cubre un área alrededor de 85.470 km², los estratos
sedimentarios combinados alcanzan más de 4.600 m de espesor en algunos lugares. En su centro, estas sales tienen un espesor de 1.500 m (Rocky Mountain Association of Geologists Atlas,
1972) con al menos 29 ciclos de depósito separados (Hite, 1960). Para
depositar estos espesores en solo un año se requiere una tasa promedio
de cuatro metros diarios o, lo que es lo mismo, 17 cm a la hora o 0,28
cm al minuto.
El origen de estos depósitos es la evaporación continua de agua
salina en grandes cuencas oceánicas, zonas costeras, zonas de lagoon,
cuencas intercontinentales con aportes marinos ocasionales o cuencas
continentales endorreicas (sin salida fluvial hacia el mar). La
concentración de yeso, calcita, y otras sales disueltas en el agua de
mar susceptibles de formar rocas evaporíticas es tan baja, que sería
necesario evaporar miles de kilómetros cúbicos de agua de mar para
precipitar las cantidades necesarias para un depósito de evaporitas
típico. Estos procesos de sedimentación y evaporación son tan lentos que
los depósitos evaporíticos no hubieran tenido tiempo de formarse
durante la gran inundación. Dado que el modelo de geología del Diluvio
requiere que todas las rocas sedimentarias se depositan dentro del año y
medio del Diluvio de Noé, los creacionistas del ICR y de AiG deben
explicar estos hechos de manera medianamente convincente.
El ICR ha propuesto (citando al geólogo soviético V.I. Sozansky) que
las evaporitas se formaron rápidamente a partir de aguas sobresaturadas
volcánicas. Sin embargo, si esta hipótesis fuera cierta, incluso las
delgadas láminas que se extienden a través de muchos kilómetros
cuadrados son un problema insoluble: las arcillas y evaporitas se
habrían establecido en globos enormes para formar capas amorfas libres
de rocas. La hipótesis del ICR que sostiene que las láminas fueron
causadas por una rápida sucesión de flujos de turbidez no explica
satisfactoriamente cómo sucedió la estratificación fina, como la de las Castilian evaporites del Pérmico o las arcillas de Green River del Eoceno.
Lutitas
Las lutitas son rocas sedimentarias detríticas formadas por detritos
clásticos constituidos por partículas de tamaño de arcillas y limos.
Aparecen en ambientes sedimentarios acuosos, como llanuras de
inundación, fondos de lagos y mares, etc. Los sedimentos de lutitas
mezclados con agua se conocen genéricamente como barros o lodos.
 Las lutitas verdes
finamente estratificadas del Green River de Wyoming, Colorado y Utah
tienen 600 m de espesor. Se han acumulado en el fondo de un lago de 30
m de profundidad durante el Eoceno a lo largo de 5-8 millones de
años (Bradley, 1929). En esta formación, son claramente visibles los
depósitos anuales o «varvas«, en cada una de las cuales se
diferencia una marcada estacionalidad. La varva típica en esta formación
consiste en una capa de partículas de arcilla limpias alternando con
una capa de hidrocarburos en forma de polen ceroso y partículas de
esporas (Clark & Steam, 1958). El viento y los ríos transportaron
durante la primavera esporas y polen hasta el centro del lago, pero
durante el resto del año las corrientes son demasiado débiles para
llevar algo más que arcilla hasta el mismo.
Las lutitas verdes
finamente estratificadas del Green River de Wyoming, Colorado y Utah
tienen 600 m de espesor. Se han acumulado en el fondo de un lago de 30
m de profundidad durante el Eoceno a lo largo de 5-8 millones de
años (Bradley, 1929). En esta formación, son claramente visibles los
depósitos anuales o «varvas«, en cada una de las cuales se
diferencia una marcada estacionalidad. La varva típica en esta formación
consiste en una capa de partículas de arcilla limpias alternando con
una capa de hidrocarburos en forma de polen ceroso y partículas de
esporas (Clark & Steam, 1958). El viento y los ríos transportaron
durante la primavera esporas y polen hasta el centro del lago, pero
durante el resto del año las corrientes son demasiado débiles para
llevar algo más que arcilla hasta el mismo.
En las varvas de algunas de las areniscas limosas cercanas a la costa
en la formación, las partículas de sedimento disminuyen gradualmente en
tamaño desde 0,02 mm en la parte inferior hasta 0,006 mm en la parte
superior (Bradley, 1929). La anchura de las varvas del Green River varía
en ciclos de 11 ½ años, 50 años, y 12.000 años. El ciclo de once años y
medio corresponde al ciclo de manchas solares, que tiene que ver con el
ciclo de inversión del campo magnético del Sol (este período varía y,
durante este siglo, está cerca de los 10,5 años); mientras que el ciclo
de 12.000 años es el de la precesión de los equinoccios. Ambos procesos
están afectados por las lluvias anuales, y por lo tanto afecta la
anchura de cada varva. Sin embargo, Bradley no puede explicar el ciclo
de 50 años lo que, demuestra que no estaba inventando estos ciclos como
si lo hacen los creacionistas en su Diluvio.
El mismo tipo de varvas están formando hoy en Sakski Lake (Crimea),
Lake Zurich (Suiza), y McKay Lake (Ottawa, Canadá). Sólo los lentos
procesos que suceden durante muchos años pueden dar cuenta de la
formación de varvas. Incluso si una tormenta ocasional hizo agitar los
sedimentos en el fondo, los sedimentos no podrían haberse dispuesto tan
uniformemente a menos que los intervalos de tiempo entre tormentas
fueran muy largos y las corrientes de convección estuvieran ausentes.

Lutitas en Trenton Falls (Canadá)
Los creacionistas (como Whitcomb y Morris, 1961) han argumentado en
contra de la interpretación de los varvas de las lutitas de Green River
citando los fósiles de peces que contienen. Supuestamente, tendrían que
depositarse sedimentos durante unos 200 años para enterrar un pez muerto
y, según los creacionistas, para entonces el pez se habría podrido hace
mucho tiempo. Sin embargo, los precipitados que se encuentran en esta
muestra de la formación del fondo del lago son inusualmente alcalinos
(Press y Siever, 1974). Algunos lagos poco profundos en Florida hoy en
día contienen algas que no se descomponen, siempre y cuando el oxígeno
no los alcance (Bradley, 1929). En tales circunstancias, la fosilización
no sería ninguna sorpresa.
Dado que no existen grandes depósitos de evaporitas que se formen hoy
en día, los geólogos han debatido sobre el mecanismo exacto por el que
se formaron en el pasado geológico. Esto da a muchos creacionistas la
excusa no sólo para rechazar el modelo tradicional de la formación de la
laguna evaporítica, sino también para citar la autoridad del geólogo
soviético V.I. Sozansky citado anteriormente, dado que sus teorías
parecen apoyar a la geología de la inundación. El modelo evaporítico
citado más arriba explica bien los depósitos pequeños que se forman hoy
en día, pero no tanto los grandes que se formaron en el pasado
geológico.
Sloss (1969) modifica la teoría tradicional, argumentando a partir de
los resultados de sus experimentos que las evaporitas se han formado a
partir de capas de agua de diferentes concentraciones (agua de mar
ordinaria en la superficie y salmueras muy concentradas en la parte
inferior) en una misma laguna. Schmaltz (1969) argumenta que los
depósitos evaporíticos enormes como las evaporitas castellanas de Texas
(450 m de espesor y 20.000 km² de superficie), así como las evaporitas
Zechstein de Alemania (600 m de espesor) se habrían formado en cuencas
profundas como el Mar Mediterráneo o el Mar Rojo. Si los estrechos que
conectan estos mares con el océano abierto hubieran sido mucho menos
profundos y estrechos, entonces podrían haberse depositado evaporitas
como para formar los grandes depósitos antiguos. Su modelo teórico
complejo explica con detalle cómo varios ciclos de depósitos
evaporíticos separados por barro formado en el océano profundo habrían
formado las evaporitas Zechstein de Schleswig-Holstein. Este modelo
también explica los 1000 m de evaporitas ahora enterrados bajo los
sedimentos de aguas profundas en el fondo del Golfo de México: al final
del Cretácico, cuando se formó la profunda cuenca del Golfo de México,
estaría unida al océano abierto sólo por un estrecho.

El Mediterráneo aislado del Atlántico hace 6 m.a.
Las varvas de las evaporitas castellanas del Pérmico de Texas (al
igual que las evaporitas Zechstein) son la evidencia más fuerte de que
estos depósitos tardaron cientos de miles de años en formarse. En ambos
ejemplos, se alternan finas capas de calcita y anhidrita; la calcita
contiene una gran cantidad de materia orgánica y de plancton:
fusulínidos y, posiblemente, algunas algas y conchas. Aunque Anderson
insiste en que la interpretación del varva anual no se ha probado más
allá de toda duda, añade que hasta ahora nadie ha sugerido una mejor
interpretación. La concentración de las salmueras nunca podría haber
fluctuado miles de veces durante la inundación de año y medio como para precipitar las finas capas alternas de calcita y anhidrita. Esta formación contiene más de 260.000 grupos de delgadas capas de calcita/anhidrita, con lo que toda la formación probablemente tardó unos 260.000 años en formarse.
Los creacionistas del ICR que citan el artículo Sozansky para
reforzar la geología de inundación no han podido explicar todos estos
inconvenientes.
En esencia, Sozansky afirma que el modelo tradicional de laguna
funciona bien para pequeños depósitos modernos, pero no para los
depósitos grandes depósitos del pasado, que cree que se formaron a
partir de las salmueras calentadas por vulcanismo fuera del fondo
oceánico. Argumenta que las evaporitas de esas lagunas contienen
fósiles y otras materias orgánicas, mientras que las evaporitas que se
forman en la actualidad (como las del Golfo de Kara Bogaz en el Mar
Caspio) tienen una concentración de sal que mata, encurte y conserva el
pescado lo suficiente como para que fosilice en los depósitos
evaporíticos. El hecho de que los antiguos depósitos estén
aparentemente libres de materia orgánica, plancton y fósiles, le sirve a
Sozansky para concluir que se formaron por algún proceso totalmente
diferente.

Golfo de Kara Bogaz (Mar Caspio)
Por supuesto, a los creacionistas les encantaría probar que las
evaporitas fueron depositadas por salmueras volcánicas catastróficas
durante el diluvio. No es de extrañar, entonces, que el creacionismo “científico”
insista en que los estudios del geofísico ruso Sozansky demuestran de
modo casi concluyente que la geología ortodoxa está en un error. Sin
embargo, Sozansky es un aliado dudoso. Por un lado, incluso si su teoría
fuera cierta, los creacionistas todavía deben explicar la evidencia de
los varvas; Sozansky no ofrece ningua explicación al respecto. Deberían
asumir que cada varva proviene de una gran erupción, y que las
erupciones estuvieron separadas por un tiempo suficiente para que los
cristales de sal se asentarán. Además, las evaporitas Castilla contienen
una gran cantidad de plancton y materia orgánica. La teoría de Schmalz
muestra por qué no contiene cementerios de fósiles de peces como las del
Golfo de Kara-Bogaz, pero los descubrimientos de Anderson de plancton
en los depósitos castellanos contradice las afirmaciones de Sozansky
sobre que los depósitos evaporíticos grandes están libres de materia
orgánica.
Por otro lado, los creacionistas ICR han insistido en que «La existencia misma de los fósiles, especialmente en grandes cantidades, es evidencia de catastrofismo al menos a pequeña escala«.
(Creacionismo Científico, p. 100), afirmando que los fósiles no se
están formando hoy en día, ya que sólo una catástrofe violenta puede
enterrar las plantas y los animales en el barro antes de que se pudran.
La obra de Sozansky es citada siempre que sus tesis parecen apoyar el
creacionismo del ICR, sin embargo jamás mencionan siquiera el cementerio
peces fósiles de Sozansky, así como otros datos lo que pueda refutarlo.
Otras explicaciones
Las potentes series evaporíticas pudieron originarse en un medio Sabkha o Sebkha, que
son las amplias superficies incrustadas de sal que se sitúan por encima
de las zonas de mareas o las llanuras costeras que rodean lagunas y
plataformas interiores. Al-Farraj (2005), ha presentado un modelo de
desarrollo de khor–lagoon–sebkha, en el que un aumento inicial del nivel
del mar inunda los campos de dunas costeros, formando pequeños
embalsamientos entre las crestas de las dunas y que, a medida que el
sedimento es re-trabajado por los vientos dominantes y las corrientes,
se van formando barras o espigones de arena, paralelas a la costa, que
crean un khor o entrante costero somero. Cuando los sedimentos comienzan
a acumularse, estos khors disminuyen de profundidad y comienzan a
formar un lagoon, que continúa disminuyendo de profundidad hasta que el
fondo queda expuesto durante la marea baja. Este es el comienzo del
desarrollo de la sebkha. Una sebkha inmadura será inundada
durante las mareas vivas más altas de lo normal, después de una tormenta
o cuando los vientos que llevan agua de mar a tierra firme la impulsen
hasta una profundidad de unos pocos centímetros. Las sebkhas maduras, por
el contrario sólo se verán inundadas después de fuertes tormentas de
lluvia y, finalmente, coalescerán para formar una sebkha en la llanura
costera. Se han registrado en sedimentos de sebkha amplios reemplazos
de un mineral evaporítico por otro, y es posible que las evaporizas
fósiles se hayan formado a partir de un medio tipo sebkha.
Además, es probable que el carácter genético original de la mayoría
de los depósitos evaporíticos hayan sido destruidos por reemplazo,
mediante la acción de fluidos en circulación, por ejemplo: la Polihalita (K2SO4MgSO4.2CaSO4.H2O),
que no es una evaporita primaria, ya que está formada por la reacción
de soluciones apropiadas con minerales de CaSO4, a partir del yeso, en
presencia de soluciones ricas en magnesio y potasio. Finalmente, los
trabajos experimentales muestran que la temperatura a la que tiene lugar
la cristalizaciones de los iones presentes controlan la naturaleza de
las sustancias precipitadas en la actualidad. Por ejemplo, las
soluciones puras que contienen iones de calcio y sulfato depositarán
yeso (CaSO42H2O) por debajo de 42 ºC y anhidrita (CaSO4) por encima de
esta temperatura, y, la presencia de una proporción muy pequeña de
cloruro de sodio (NaCl) reduce considerablemente esa temperatura.
Todos estos cambios alternados coinciden malamente con la visión de
la geología diluvial. Sedimentos, corales, evaporitas y muchas otras
evidencias geológicas no son compatibles con un escenario donde todas
las rocas sedimentarias fueron formadas de forma catastrófica por un
enorme diluvio en unos pocos meses.